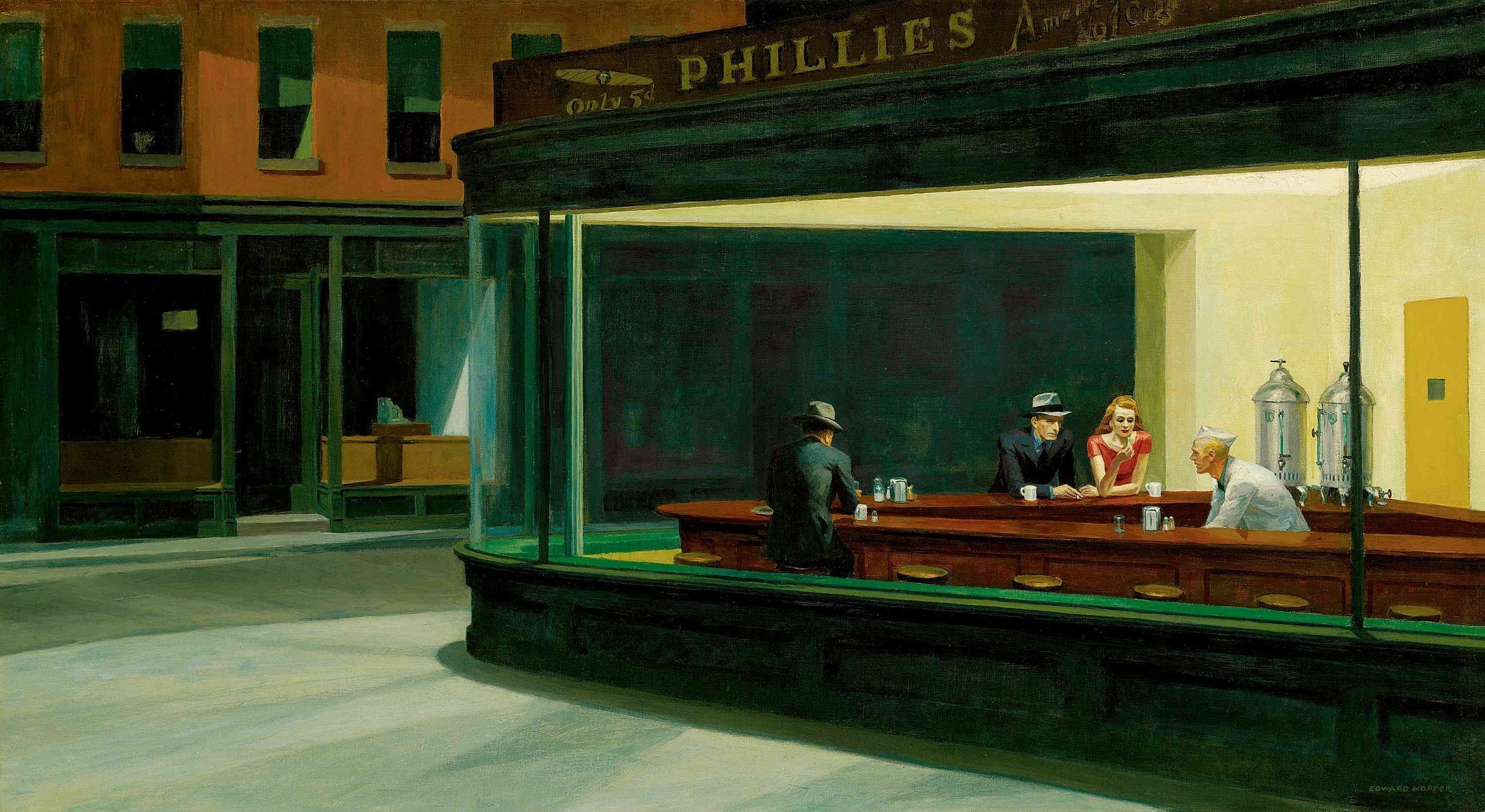Son las nueve de la mañana y acabas de llegar a una ciudad extranjera; entras en un establecimiento hostelero, te sientas en la barra y pides un café. Te sirven una taza, con su espuma, su cuchara y su correspondiente galleta perfectamente precintada; observas los detalles de la porcelana, la luz del flexo que se refleja en el metal del mango, percibes el aroma amargo e intenso desplazándose por tu sistema olfativo, paladeas un minúsculo sorbo a modo de prueba… y mientras haces todo esto, piensas en lo magnífico del lugar, la tranquilidad del viaje y el disfrute de los días venideros. No lo sabes pero sin quererlo estás partiendo de una comparativa hermenéutica entre tus días pasados y tus jornadas ulteriores, una lidia equiparatoria que la incertidumbre (por norma general) tiende a vencer.
Si nos detuviéramos para desglosar esta experiencia en reducidas partículas inalienables, resolveríamos que es de lo más natural que nuestra curiosidad nos conduzca hacia lo desconocido (de igual modo que a Addison le atraía lo sublime), pues tendemos a unificar esta misiva con nuestra necesidad de inmediatez, un regalo que debemos a esta sociedad más preocupada por cubrir las insuficiencias presentes que cualquier pretensión futura; esta concordancia termina por generar un dispendio tácito, permisor de la interconexión segura con la realidad, casi como si estuviéramos frente a un juego de rol en el que retomamos la partida tras haber descansado. Sin darnos cuenta habitualmente durante la tregua nos olvidamos de cómo se vivía, de gestionar nuestra autarquía, nuestra línea de pensamiento diferencial, y la consciencia de este pensamiento nos genera ansiedad. La solución a una existencia estresada será la búsqueda de alternativas llanas que permitan repeler el estado de angustia: ahí aparecen los anuncios y los panfletos que nos invitan a salir de la rutina, a viajar, a visitar un lugar diferente, a comprar en el nuevo comercio que acaban de abrir en la esquina de la otra calle… todo un compendio que nos apremia a salir de nuestra mímesis rutinaria pero siempre manteniendo el control. No obstante, pregúntate por un momento, querido lector, ¿qué diferencia verosímil existe entre tomar un café en un establecimiento nuevo o en el habitual? ¿Qué opone un movimiento viejo de otro bisoño? ¿Qué gratificación idiosíaca hallamos en esta conducta? Simple: la carencia de un recuerdo, de una aliteración del lugar, nos permite una expansión-dilatación de nuestra percepción y, por ende, un momento de tranquilidad. Nos ocurre igual con las personas: la privación de una reminiscencia frente a ese desconocido que nos acaban de presentar nos permite una caracterización positiva del mismo, ya que nuestra consciencia no haya motivo de sospecha e iniciamos la comunicación en una suerte conectiva al estilo de Mark Cousins. Buscamos, en definitiva, una experiencia nueva. Lo sé, lo sé, ahora estás pensando: “Pero, Tamara ¿qué ocurre con esa sensación de déjà vu que sufrimos cuando conocemos a una persona o entramos en un lugar que automáticamente nos genera una sensación familiar? A todos nos han surgido evocaciones de agrado, de rechazo (o como decimos vulgarmente “de mala espina”), de indiferencia o de aceptación. ¿Estamos faltando a esa necesidad pluscuamperfecta de la práctica neófita?”. Y en este punto debo contestarte, querido lector, que ni mucho menos; de hecho, es justo en ese instante cuando se instituye el más fuerte mecanismo hermenéutico que, asociado con la memoria adquirida (individual o colectivamente), llega incluso a designar una línea de normalidad que habilitamos posteriormente por medio de un lenguaje formal, como vimos en el anterior artículo de esta serie.
Pero ¿qué es eso de la línea de normalidad? Para explicarte este concepto volveremos de nuevo al arquetipo del café: continuamos sentados en la barra y, ahora que ya has podido degustar las maravillas sensoriales de tú comanda, te pregunto: ¿cómo definirías su sabor? ¿Y su olor? ¿Y su tacto en los labios? El mundo del lenguaje es al fin y al cabo un mundo de sentidos, sentidos que vuelan y se alteran según las percepciones más íntimas; yo, por ejemplo, que no soporto el café, lo definiría como amargo, fuerte y desagradable, pero sin duda varias de mis amistades dirían de él que es dulce, apetecible y cálido. La realidad es que aunque todos sabemos emplear y diferenciar nuestros sentidos, a menudo divergimos del resto a raíz de ese principio hermenéutico, personalista e individual que nos caracteriza, y es de hecho esta concepción la que nos permite una suficiente disparidad como para alejarnos de la clonación social que sobrevuela nuestras cabezas desde que la inferencia anestésica de Susan Buck Morrs se hiciera presente. El fenómeno no deja de resultar interesante: queremos mantener una cierta idiosincrasia secreta, personal e intransferible, pero al mismo tiempo ansiamos formar parte de un todo social que resguarda el prototipo de lo que resulta aceptable: cómo, cuándo, dónde y por qué hacemos las cosas contrapone más un intento de emparejar nuestro libre albedrío con la austeridad colectiva que un propósito de integración, y (aunque a menudo condenemos esta colectividad) lo cierto es que caemos una y otra vez en ella porque nos genera una notable impresión de seguridad. ¿No me crees? Piensa en esos adalides del cambio que no se rigen por los principios estéticos sociales, por las marcas temporales o costumbristas de nuestra psique globalizada, en esas personas que piensan y actúan diferente: el compañero de trabajo excesivamente sincero, esa amistad que vive una sexualidad abierta y desenfadada o el desconocido que se acerca a ofrecerte el paraguas que le sobra. Su diversidad axiomática nos perturba, no logramos entender sus señales, y automáticamente se convierten en una amenaza para nosotros, los estereotipamos y los alejamos con designaciones como maleducado, libertino o demente. Todo porque a menudo esa emancipación proverbial que destilan (alejada de la línea de normalidad que hemos implantado desde hace siglos en nuestro inconsciente) nos produce agobio, desasosiego, zozobra; su capacidad instintiva para fraccionar la circunspección de espontaneidad nos resulta difícil de digerir-asimilar y se convierten irreflexivamente en el loco del que nos hablaba Foucault. Si lo consideramos detenidamente, no deja de resultar descorazonador que el ser humano contemporáneo esté preparado para adecuarse a cualquier gadget tecnológico, pero no para amoldarse a la diversidad de pensamiento y actuación; todo ello debido a aquel eurocentrismo imperante que propició la quimérica y absurda creencia de que la nuestra era la única “VERDAD” legítima.
El mensaje reiterativo resultante de la hibridación colonialista no es otro que el del fascismo (“Los Otros deben conglomerarse al Nosotros”) y por desgracia nuestra incapacidad para la divergencia ha vivificado durante años este tenso protocolo, inclusive en la historiografía donde tantos de mis compañeros continúan su reincidencia en el empleo de denominaciones como “primitiva” y “subdesarrollada” para referirse a otras culturas, únicamente porque carecen de una línea de normalidad similar a la occidental. Pero recapacitemos: toda cultura es una matriz del lenguaje, una conexión entre un concepto y un ente que cualquier individuo sabe emplear y diferenciar pero que a menudo tendemos a imponer. Establezcamos otro ejemplo: entra en tu cocina, tu salón o tu dormitorio y escoge un objeto; dispón su forma, su uso, sus características y luego nómbralo en función a ello. ¿Qué nombre has escogido? ¿El mismo con el que se le conoce en tu país o has empleado una designación inventada? ¿Quizá te has decantado por una terminología foránea? Piensa: ¿Determina realmente esa calificación el uso de la pieza? ¿O simplemente es el baraje que referenciamos para él de manera automática? ¿Tendría ese cuerpo un nombre más acertado en otra parte del mundo? Y de ser así, ¿resultaría más preciso subyugar nuestra titulación a una más advenediza o abigarrada? Inexcusablemente dentro de esas locuciones lingüísticas hallaremos una variación estratigráfica, social, geográfica y cultural que a veces imbricará una mutación de su significado. Enfoquémonos en conceptos más abstractos, ya que estamos: ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? La mayor preocupación de nuestra narcotizada sociedad es que el servidor de WhatsApp caiga, que los datos del teléfono móvil se terminen o que Facebook colapse, porque nuestra sensación de indefensión, de incomunicación, de relegación a un enfrentamiento directo con esa vida que hemos puesto en “pause” generaría un despertar acrimonioso que no podríamos gestionar; para los wauras del Alto de Xingu en Mato Grosso el mayor desasosiego diario es sobrevivir a la deforestación y contaminación de las máquinas excavadoras que destrozan su hogar para facilitar nuestra comodidad occidental. Para nosotros, vegetativos programados por las circunstancias, la destrucción de su selva supone una consecuencia positiva (“¿Cómo vamos a vivir sin celulosa, sin petróleo, sin madera?” concierta nuestro summum), para ellos trasluce el fin.
El lenguaje y el sentido se configuran por tanto no sólo de una hermenéutica personal, sino también de un carácter colectivo e histórico. Nelson Goodman (quien consideraba la filosofía, la ciencia y el arte como formas primigenias del lenguaje, oponiéndose a la destrucción del mismo que blandía el Círculo de Viena) estableció que una transformación de nuestros enunciados formales sería del todo inviable, pues aunque se encuentren corrompidos por una Historia segregacionista es imposible dotarlos de un sentido sin partir de la premisa y referencia juiciosa del sujeto; la palabra “zorra”, sin ir más lejos, no tendrá la misma acepción si se emplea entre cazadores que en una piara masculina colmada por la misoginia. De igual modo, la riqueza léxica o la variación cognitiva serán variables ostensibles entre la población letrada y la analfabeta. Uno nos genera agobio, el otro indiferencia, porque acostumbrados al opio del pueblo (como decía Kristeva) la venida de una imagen capaz de romper nuestro velo (nuestro epicentro de seguridad) nos resulta intimidatoria y caudilla de una reacción en cadena; buscamos la seguridad de un eurocentrismo canónico y una distorsión del contexto que tribute seguridad a través de la pantalla. Ver más allá nos conduciría al vacío, como argumentaba Rancière, pero al mismo tiempo nos obligaría a dar un significado intersubjetivo y contribuiría a una mayor autonomía.
En el caso de Heidegger, sobre todo en su obra “Ser y tiempo”, el lenguaje resulta la casa del Ser o el lugar donde se encuentra la verdad, por lo que cualquier tipo de cambio en su significado sería una atrocidad. Somos conscientes de que nombrar algo es imprescindible porque al calificarlo le damos autenticidad, lo hacemos real; si no lo bautizamos adecuadamente nunca existirá bajo nuestras premisas ni llegará a tramitar todas sus características intrínsecas. Planteemos otro patrón: la típica conversación entre dos individuos con intereses románticos en la se busca la adecuación de un término para dicha relación: para el sujeto A quizá la designación “pareja” sea excesiva por su eminente carga de responsabilidad social, mientras que para el sujeto B una designación menor podría ser insuficiente; la incapacidad para establecer un punto común o equitativo podría culminar con la ruptura de sus afinidades o incluso la capitulación de uno de los dos. Si nos paramos a pensarlo (y como ya adelantaba Shakespeare en el archiconocido monólogo de Julieta) “una rosa con otro nombre, tendría el mismo aroma” por lo que la fructificación de un estrato edénico no tendría por qué ser obligatorio, pero sin embargo nuestra complejidad interpersonal nos empuja a buscar una denominación que nos genere calma y, hasta un cierto punto, placer. Acostumbrados al opio del pueblo (el MassMedia al que se refería Kristeva) la venida de una imagen-vocablo contraria a nuestros deseos nos provoca abatimiento, refuto y recelo ante la fragmentación de nuestro céfiro; sin ser conscientes, buscamos la inmunidad legada por el colonialismo canónico y llegamos incluso a distorsionar la realidad con tal de no tener que arriesgarnos ante lo ignoto. El circunspecto del entorno nos deriva a un fuego fatuo atinado en la imposición de otorgar un significado insubsistente al mundo, un hecho que puede originar una mayor autodeterminación o el atrincheramiento insensibilizador, siendo esta última una consecuencia atroz que impide alcanzar el fondo del ser.
De algún modo somos pasto de la implicación de nuestros prejuicios culturales en nuestros discursos (como decía Joyce Kozloff) por lo que buscar un significado original y absoluto resulta incoherente y accesorio al receptor (Derridá); el comunicado no es más que una substancia en evolución y transmutación que se anexiona al lenguaje como eje de apoyo, o lo que es lo mismo “las cosas significan lo que uno quiere que signifiquen”. Tanto es así que Deleuze estableció la Historia como un organismo conformado por dispositivos de ideas relacionados con el lenguaje (los llamados metarrelatos al estilo de Lyotard) que le aportaban un significado; de este modo, se aseguraba que el principio de “VERDAD-FALSEDAD” resultaría completamente subjetivo, así como el criterio que contrapone lo “BUENO” con lo “MALO”. Todo dependerá del punto de vista y de los intereses volcados en dicho enfoque, conformándose un rotundo atribucionismo reglar.
La metamorfosis de la mirada crea un gnosticismo, una circunspecta anónima que estimula la conformación personal, pero mantenerse en la misma posición del lenguaje nos lleva a una catalogación por medio del reflejo (un narcisismo nacido del inconsciente óptico-social), alternándose la construcción del ego con el bagaje por la socialización y el proceso identitario (concepciones que ya adelantaran José Luis Brea y Lacan). Debemos tener siempre presente que, aunque a menudo las empleemos de este modo, las palabras no son etiquetas en su estado natural sino que nosotros mismos conformamos su significado según nuestra orientación, creando una red de crónicas lingüísticas con la que mantenemos un eterno dialogo codependiente.
Tanto es así que John Austin estudiará el desarrollo y vida del lenguaje como una entelequia viva: para él la palabra no define estados de cosas (enunciados constatativos) sino acciones (enunciados performativos), siendo vital el pragmatismo del lenguaje: cómo vive y se desarrolla, (término acuñado por Charles Morris en 1938), cómo alcanza su polisemia, cómo la hermenéutica crea nuevos lazos… etcétera. Asiduamente somos conscientes de que el ojo ofrece su propia clasificación del estilo y del gôut, y de un modo muy similar la hermenéutica cataloga las palabras a partir de los principios de eligere y intelligere (escoger y comprender); en consecuencia, buscamos mantener una comunicación instintiva, un all-over obsesionado por encontrar la conexión y sentido de las cosas, pero a menudo caemos en una subjetivación que antepone el YO (hybris) al nomos, haciéndose cargo de la arremetida exegética de su mensaje.
Usualmente el lenguaje imbrica un código narrativo semiótico en el que la relevancia cultural termina siendo mayor que su significado real, y pronto la palabra goza de mayor autonomía que aquellos que la pronuncian. Theodor Adorno en “Después del fin del arte” consideraba culpable de los acontecimientos ocurridos en Auschwitz a todo ser humano cuyo dialecto se hubiera visto corrompido por la fuerza hitleriana: los términos del expresionismo como el Sturm o el Aktion pasaron a definir la sección de asalto de los grupos de combate y los primeros actos militares de Hitler, en atención a lo cual el lenguaje se desencajó hasta que el Miles Christianus de Durero se convirtió en el nuevo dios pagano; envenenando su fuerza antediluviana, el pathos expresionista se enlazaba a la escenografía nazi y con ello miles de personas continuaron empleando, sin darse cuenta, vocablos que se habían desviado de su sentido original (un saco en el que cayeron también Nolde y Barlach).
Con la clarividencia de todos estos conceptos en nuestra psique, podemos argüir que el lenguaje se articula bajo un principio analítico capaz de metamorfosearse cual Gregorio Samsa o cual objet trouvé de los surrealistas, siempre plegando el vahído velo de Monet, pues la personalización de un concepto implica la emancipación del mismo a la vez que erige una nueva colonización suprematista en la línea de la normalidad. Para su deconstrucción y limpieza estructural real, sería imprescindible abordar un presente post-utópico y dado que esto es imposible no nos quedan más que dos opciones: o hacer frente a una pugna por la anulación del razocinio colectivo, o adaptarnos y evadirnos en el humus de la mímesis.
Tamara Iglesias.

La comparativa hermenéutica, el humus de la mímesis, la línea de normalidad y la correspondencia del lenguaje como prototipos de autenticidad global by Tamara Iglesias is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Acento Cultural, número 47, Enero 2019, ISSN: 2386-7213.
[El contenido de esta página web, imágenes y datos, son propiedad de sus autores. Corresponde a ACENTO y a sus autores los derechos de explotación de este contenido registrado bajo nuestra publicación digital con ISSN: 2386-7213. Este material está protegido con la Ley de Propiedad Intelectual y su difusión total o parcial está permitida siempre y cuando se cite el enlace de esta web o la autoría de los creadores. Muchas gracias.]